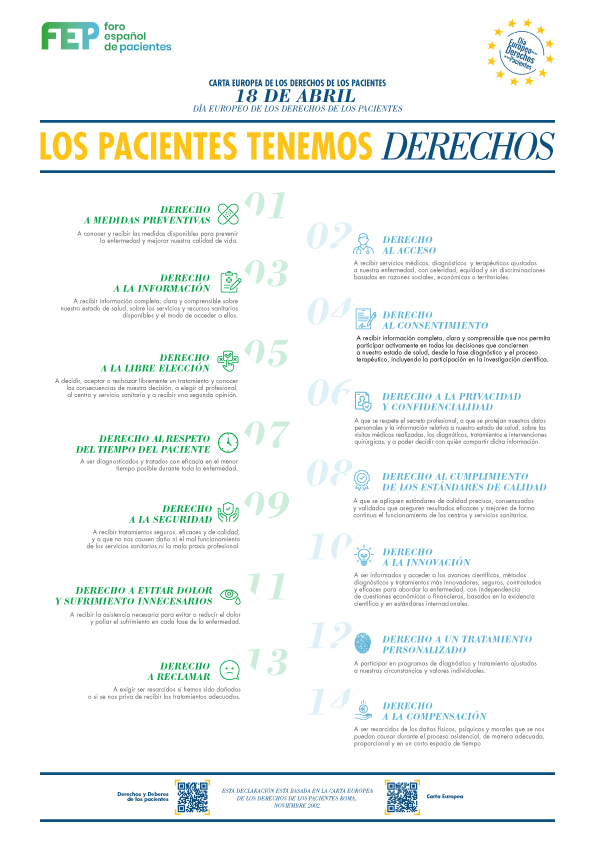En los últimos años, los problemas de salud mental han aumentado de forma preocupante entre la población general, y especialmente entre los jóvenes. Aunque la pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión que visibilizó muchas de estas dificultades, los expertos alertan de que esta tendencia viene gestándose desde 2010. En la actualidad, se estima que más del 20% de los adolescentes de 10 a 19 años en España presenta algún tipo de patología de salud mental, una cifra que nos sitúa a la cabeza de Europa.
Con este contexto de fondo, ha nacido R-Conecta, una iniciativa impulsada por San Juan de Dios que pretende ser un espacio de reflexión y acción sobre salud mental y vulnerabilidad. Su primer encuentro, celebrado en Madrid, ha estado centrado en la infancia y la adolescencia bajo el lema ?¿Estamos cuidando el bienestar emocional de nuestros jóvenes??
El origen del malestar: no siempre es una enfermedad
Durante el encuentro, los psiquiatras Álvaro Pico, director médico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz y del Centro San Juan de Dios Ciempozuelos, y Jorge Vidal de la Fuente, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, analizaron el fenómeno del creciente malestar emocional en los jóvenes. Ambos subrayaron que el aumento no se debe solo a trastornos mentales clásicos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, sino también a problemas relacionados con la gestión emocional, la inestabilidad, las dificultades de adaptación o la baja tolerancia a la frustración.
Según explicó Álvaro Pico, es clave diferenciar entre un trastorno mental y un problema de la vida cotidiana, que también puede llegar a ser grave si no se maneja adecuadamente. ?Dificultades académicas, conflictos con el grupo de iguales o insomnio y tristeza mantenida pueden escalar hasta ideas obsesivas o incluso pensamientos de muerte?, advirtió. En España, se estima que alrededor de 300.000 jóvenes padecen este tipo de problemas, afectando especialmente a las chicas (70%) y a edades cada vez más tempranas.
Pero, tal como enfatizó el experto, no todo debe ser patologizado. ?Sentir ansiedad ante un examen o tristeza tras una discusión es normal. Lo que necesitamos es dotar a niños y adolescentes de herramientas para manejar esas emociones. No siempre se requiere tratamiento, pero sí acompañamiento.?
Otra de las voces destacadas del encuentro fue la de Eulalia Alemany, directora técnica de FAD Juventud, quien puso el acento en la necesidad de no sobrediagnosticar ni sobredimensionar los conflictos propios de la adolescencia. ?Es una etapa de cambio, de descubrimiento, de conflicto? y eso es lo normal. No todo debe considerarse un problema de salud mental?, afirmó. Alemany también criticó que a veces los padres no saben poner límites, lo que dificulta que los jóvenes aprendan a gestionar la frustración. ?Hay niños que no saben lo que es un no, y eso también genera sufrimiento?, advirtió.

Educar en emociones
Entre los elementos que actúan como caldo de cultivo del malestar juvenil, las nuevas tecnologías y redes sociales ocupan un lugar destacado. El uso inadecuado de estas herramientas, el acceso a contenidos perjudiciales y la presión social virtual contribuyen a acentuar la vulnerabilidad emocional. No obstante, no son los únicos factores. El psiquiatra Jorge Vidal señaló también la influencia de la precariedad laboral, la inestabilidad económica, la ruptura de redes familiares y, sobre todo, la velocidad del cambio social, que genera una presión constante para adaptarse. ?Este ritmo acelerado es un denominador común que afecta a todos y que está claramente vinculado a los problemas de salud mental que vemos hoy en día?, explicó.
Una de las herramientas más efectivas para frenar esta ola de malestar emocional es la educación emocional desde las aulas, como demostró el programa Henka, desarrollado por el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona con la colaboración de la Z Zurich Foundation. Ariadna Galtés, psicóloga y coordinadora del proyecto, explicó que Henka está dirigido a jóvenes de 12 a 16 años y trabaja con alumnado, docentes y familias para fomentar el bienestar emocional y prevenir problemas de salud mental.
Desde su puesta en marcha, Henka ha llegado a más de 21.000 alumnos y ha formado a casi 1.800 profesionales. Este curso escolar, el programa se ha implantado en 16 centros de Madrid. ?Los jóvenes valoran muy positivamente las sesiones, porque les permiten poner palabras a lo que sienten y aprender a gestionarlo?, señala Galtés. Una idea que refrenda la OMS, que defiende que la mejor prevención en salud mental pasa por entrenar habilidades socioemocionales y construir resiliencia.
El testimonio de Miryam, madre de una adolescente que sufrió una depresión grave con trastorno de la conducta alimentaria, aportó una perspectiva íntima y real. ?Es fundamental que los padres que pasan por esto sepan que no están solos, que pedir ayuda es imprescindible?, relató. Gracias a ese apoyo, su hija ha logrado estabilizarse y, como cuenta emocionada, ?ahora la conozco de verdad. Era muy madura intelectualmente, pero muy frágil emocionalmente, y eso no lo vi hasta que fue demasiado tarde?.
Cuando llega la enfermedad: pedir ayuda
R-Conecta no se limita a este primer encuentro. Como explicó Elena Urdaneta, directora de la Unidad Territorial III de San Juan de Dios, el objetivo es extender este análisis a otros colectivos en situación de vulnerabilidad, como las personas mayores, sin hogar o con discapacidad. ?Queremos generar un diálogo entre todos los agentes implicados y contribuir a una sociedad más consciente, más formada y más comprometida con la salud mental?, concluyó.
En definitiva, la salud mental infantojuvenil exige un abordaje integral que combine prevención, educación, acompañamiento y atención especializada, sin caer en la tentación de patologizar lo que forma parte del crecimiento. Porque, como insisten los expertos, el malestar también educa si sabemos gestionarlo bien.